Ramón Andrés. Pensar y no caer. Barcelona. Acantilado. 2016. 220 pp.
Solo muy vagas referencias, pero muy elogiosas, de la obra de Andrés tenía yo antes de leer el presente libro, y ahora compruebo que no iban descaminados quienes me las proporcionaron. Un ensayista poco común en nuestros pagos. Armado de una profusa erudición ---sobre todo en los campos de la musicología y de la historia de las artes plásticas---y en posesión de una prosa pulcra y nítida, además de rica en esas digresiones y rodeos que aciertan a captar las asociaciones y correspondencias, a menudo no demasiado patentes, entre fenómenos heterogéneos. Se trata de un modo de pensar que podría calificarse de metafórico si se conviene, como creo que es el caso, en que la similitud estructural y simbólica que proporciona---bien manejada---la metáfora logra dar a menudo con la clave de interpretación de la fecundidad o del influjo de una idea o de una huella cultural, de tal modo ---y hay aquí múltiples ejemplos---que un poema, un cuadro o una composición musical, al tiempo que se iluminan entre sí, proporcionan sentido---con frecuencia un terrible sentido--- a las vicisitudes de la Historia. Se incluyen en el libro una serie de muy pertinentes y bien escogidas ilustraciones en las que el autor va apoyándose para su argumentación.
Y es que Andrés no solo no descuida las consecuencias e implicaciones políticas de lo que dice, sino que los más de los ensayos aquí reunidos acaban adoptando un convincente tono de diatriba, al poner de manifiesto cómo nuestra modernidad, a diferencia de los antiguos, ni acepta la muerte, ni el dolor, ni la textura esencialmente dramática de la vida, ni es consciente del pesado lastre ---a menudo no obstante vivificador---del pasado, y de ahí que hayamos venido a dar en estas sociedades tanto más adormecidas y pastueñas cuanto más arraigado está el mito narcisista de la personalidad individual y tanto más animalizadas cuanto más entregadas a las instancias tecnocráticas. Masas de ciudadanos, pues, que son víctimas satisfechas de la industria del espectáculo, es decir, del hastío (¿no lo calificaba ya Cioran de convalecencia incurable?) y de las maquinaciones de un Poder cada vez más instalado y totalitario.
Los diez textos aquí compilados, algunos de los cuales conformados como reseñas de otros libros (que a su vez hablan, como no podría ser menos, de otros), se refieren a asuntos en apariencia muy distintos pero quizá secretamente relacionados.Todos proporcionan preciosa información, pródiga en incitaciones culturales y fecundas analogías, enseñan no poco y dan mucho que pensar. Ya versen sobre la animalización de lo humano que provoca la civilización técnica o sobre el nihilismo que, al hilo de los últimos y extrañamente proféticos escritos de Nietzsche, el autor ve confirmado en nuestra modernidad, ya sobre el llanto de Dostoievski cuando se enteró en su helada penitenciaría siberiana de que Hegel había excluido a Siberia de la triunfal marcha del Espíritu Objetivo, concebido como Teodicea, ya se refieran al grito desgarrador por la tragedia del reciente pasado europeo que según Andrés suena en el Cuarteto de cuerda del músico judío polaco Witold Lutoslawski, ya a la universalidad de la calumnia y la maledicencia, a partir sobre todo de La calumnia de Apeles, el cuadro de Botticelli de hacia 1495 (aunque aquí Andrés se olvida, a mi juicio, de que a menudo el envidioso no es más que una invención de la imaginación paranoica del presunto envidiado, como recuerdo ahora que se demostraba en un estupendo artículo de Ferlosio, dedicado a un relevante prócer cultural de la época de la llamada Transición).
Con resultarme todos muy buenos, los que me han parecido excelentes son el I, el II y el VII. En el primero, A propósito de "Nuestro pan de cada día", de Pedrag Matvejevic, se explora, al principio con gran aparato etimológico y numerosas alusiones a las hambrunas medievales, luego desde fuentes literarias antiguas y cuadros del Renacimiento, cómo el hambre de los pobres ha sido coextensivo de la historia humana y cómo Occidente, ya desde los tiempos del Imperio, ha fabricado una ideología del derroche y del desperdicio, cuya miseria moral---también hoy, en que medio planeta se muere de inanición---constituye la siniestra contrafigura de aquella. En el siguiente, El cuerpo. A propósito de "Del natural", de W.G. Sebald, se intenta un pormenorizado análisis del llamado Retablo de Isenheim, una crucifixión del siglo XV obra de Matthis Grünewald, con incursiones posteriores en Rembrandt y en algunos médicos y anatomistas del XVI y XVIII, y pretende mostrar hasta qué punto la pintura de Grünewald, siguiendo a Sebald, se convierte en un autorretrato de la muerte (p. 47), que provoca terror en la medida en que nos hace imaginar nuestra propia consunción, lo mismo que la larga iconografía de esqueletos, multitudes devoradas por la peste negra y cadáveres masacrados en los campos de batalla de los que tanta mano echaron El Bosco, Brueghel o Cranach, Justo en los mismos años, y no por casualidad, en que se iba gestando la idea del cuerpo como exhibición y se daban los primeros pasos para la conversión de la medicina, desde una relación de socorro y alivio, en un tratamiento mercantil con el enfermo-cliente.
Y en último de los citados, La escritura, la tierra. A propósito de "Noventa años después", de Joseph Brodsky, acaso el más hermoso del libro por la variedad y riqueza de sus incitaciones, examina los abundantes paralelismos, presentes ya en los albores de la civilización ---al fin y al cabo la Historia empieza con la Escritura---entre el hecho ---en su misma materialidad---de escribir y las faenas de la agricultura y el cultivo de los campos, para acabar concluyendo que la lectura y la escritura nos convierten a la postre en metáforas de nosotros mismos y abocándonos a un tipo distinto de conciencia e identidad, En efecto, las alegorías que vinculaban la lectura y la escritura con lo agrario, justificando nuestra condición de tierra pensante, son tan remotas como reveladoras y atraviesan la historia toda del pensamiento con múltiples referencias literarias e iconográficas, como demuestra Brodsky a partir de Marsilio Ficino y de El tesoro de la historia de las lenguas, que Claude Duret compuso en 1613. Un campo roturado casi posibilita una comparación natural con el libro y sus renglones, y evoca inevitablemente crecimiento, maduración y muerte. Pero ya antes los griegos habían llamado boustrophedón a la escritura con líneas que discurrían, alternativamente, de derecha a izquierda y al revés, tal como el surco en la arada. Brodsky intuye que si la escritura hebrea ---y también la árabe, la caldea, la siria y otras--- se lleva a cabo de derecha a izquierda es porque tendría su origen en el esculpido de la piedra, dado que el cincel se sujeta con la mano izquierda y el mazo con la derecha; en cambio, la sumeria y luego la griega y la latina se hacen en el sentido contrario porque, al utilizarse tablillas de arcilla blanca con tallo en cuña, el escriba mancharía lo escrito con la manga o el codo si colocara los signos de derecha a izquierda. También menciona Andrés, siguiendo en esto a Ivan Illich en su El viñedo del texto, que si Roma cultivó la lectura más que otras civilizaciones contemporáneas fue por influencia de la tradición judía, de ese pueblo que, al carecer de patria, hizo del libro, de la escritura, ya a través de la Torá, su verdadera morada. Siglos después Montaigne hablará del terruño de su conocimiento, y en sus Ensayos abundan las imágenes relacionadas con el cavar y la simiente.

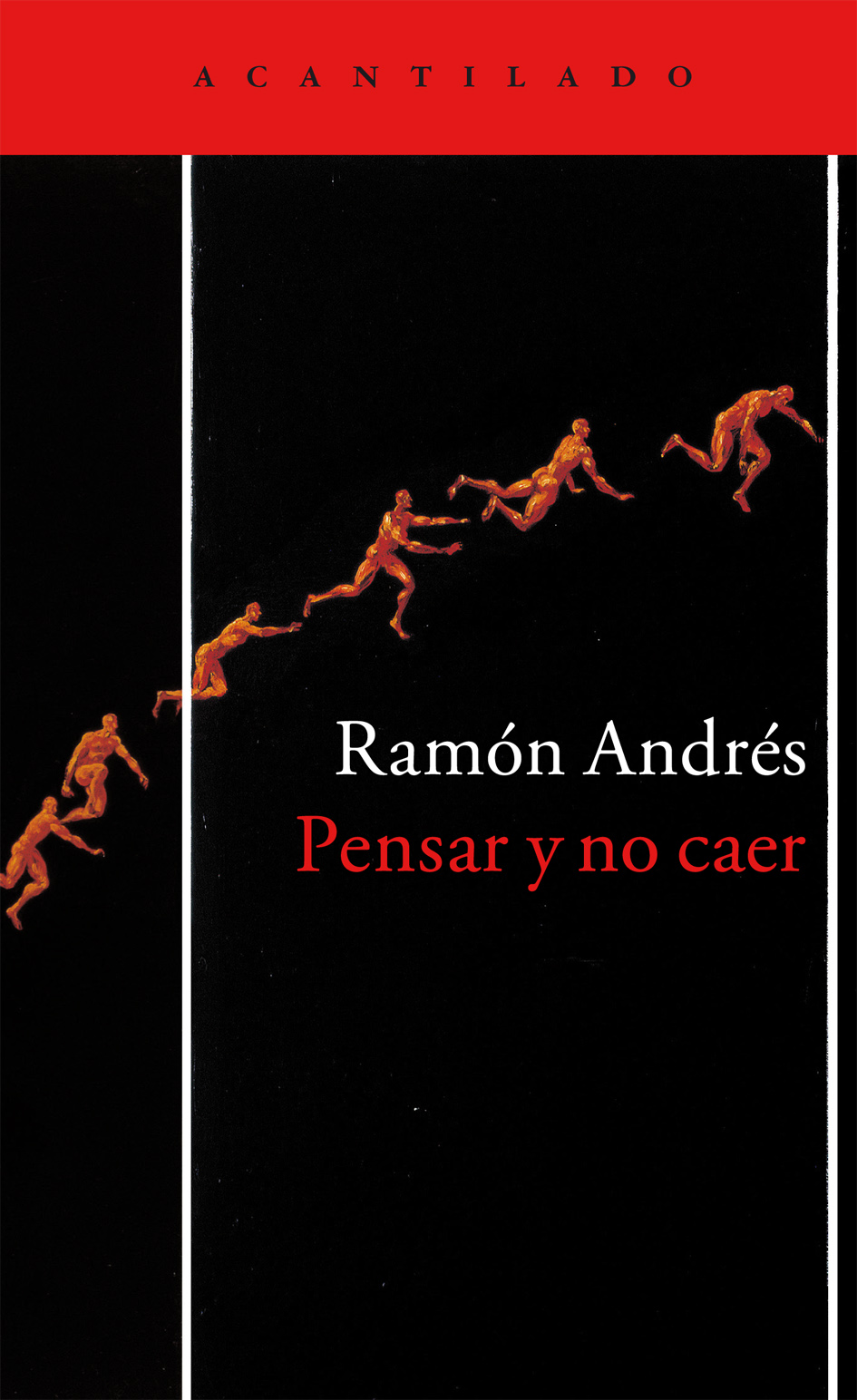
No hay comentarios:
Publicar un comentario