Hans Magnus Enzensberger. Tumulto. Traducción de Richard Gross. Barcelona. Malpaso Ediciones. 2015. 249 pp.
Este es sin duda un libro extraño y difícilmente clasificable. En primer lugar porque se compone en gran parte de textos dados a la imprenta cuarenta y tantos años después de haberse escrito y siempre queda la duda de hasta qué punto el autor los ha aderezado o manipulado---según él muy poco--- para de algún modo adecuarlos a la nueva situación, habida cuenta de que, con el paso del tiempo, nunca se es el mismo que se fue ni la máscara de la identidad permanece nunca inalterada. No digo que este peculiar aggiornamento no sea legítimo, sino que es inevitable. Enzensberger parece haber asistido ---en medio mundo: Berlín, California, Londres, París, hasta en Australia y Camboya, aunque aquí los escenarios principales son Rusia y Cuba--- a todos los saraos y conciliábulos convocados por los intelectuales revolucionarios de aquellos años. Menos mal que todo indica que no ha debido creérselo demasiado, lo cual no significa en absoluto que sea un vulgar cínico, aunque no ha dejado de llamarme la atención la relativa naturalidad con que parece haberse tomado los focos del famoseo intelectual y las situaciones de privilegio que ha vivido.
En todo caso, a sus 87 años, tras una larga obra y un prestigio bien establecido, se entiende que este escritor de tan variados registros pueda darse el gusto de escribir lo que le dé la gana. Con no demasiada autocomplacencia y alguna retranca (dice no creer en autobiografías ni en memorias, seguramente por ser muy consciente del carácter falsario e impostado, escríbase lo que se escriba, de cualquier personaje, pero cae a menudo en el vicio del name dropping, aunque es muy probable que esto forme parte del juego ), HME lleva a cabo una especie de ajuste de cuentas ---relativo--- consigo mismo y, de paso, con las ilusiones y mitologías revolucionarias de los sesenta y setenta que iluminaron y a la vez ofuscaron la juventud y primera madurez de los de su generación. Años pródigos en delirios y ensoñaciones que quisieron cambiar el mundo y que en su caso comparecen aquí adornados por el sinuoso hilo de una apasionada historia de amor, a la que se refiere como su novela rusa, que, como casi todo, al final acaba mal.
El libro recuerda a primera vista una suerte de puzzle desorganizado, un tumulto de voces en que las infidelidades de la memoria pueden, como Enzensberger explica muy bien, llevar a planos subexpuestos y a escenas deshilachadas, tomadas con una cámara de mano temblorosa ( p. 95). Por ello puede engañar también con la falsa apariencia de un centón de anécdotas ---que las hay, y algunas particularmente sabrosas--- pero no deja de tener su coherencia interna. Dos cuadernos de notas (garabatos de diario califica al segundo de ellos) de sendos viajes a la Unión Soviética en 1963 y 1966, tres breves Postdatas de 2014 --en pp. 88-90, 207-210 y 239-241--- que incluyen un poema urdido nada más regresar del segundo viaje, otros versos de 1978 y unos apuntes sobre el destino posterior de algunos de los personajes que ha conocido en Rusia. Figuran luego unas Premisas,de 2015, donde cuenta cómo encontró aquellos papeles y avanza lo que serán las dos restantes secciones que completarán el libro: Recuerdos de un tumulto (196-70), una entrevista ficticia con una especie de sosias como un hermano menor del que no me hubiera acordado en mucho tiempo, que trata con sus preguntas de buscarle las vueltas (la más extensa y acaso la más interesante, centrada sobre todo en su estancia en la Cuba castrista, de Tumulto) y un nuevo dietario titulado Después (años 1970 y siguientes), más ceñido y circunspecto que los primeros y referido en lo esencial a las vicisitudes por las que pasó al asumir la dirección de la revista Kurbusch y el trato personal, conflictivo y harto incómodo, que mantuvo en aquella época nada menos que con los miembros de la Baader-Meinhof.
Gracias a los buenos oficios de Giancarlo Vigorelli, editor de la revista romana L´Europa Letteraria, a Enzensberger, junto con Sartre, la Beauvoir, Nathalie Sarraute, Ungaretti y otros lo invitan a Leningrado para un congreso sobre Problemas de la novela contemporánea. Casi ni decir tiene que el tal congreso no sirvió para nada excepto para ponerse de vodka hasta las cejas y para que los dos acompañantes que le habían puesto a la delegación alemana, solo formada por H. W. Richter y él mismo, aprovechen la menor, cuando no hay oídos indiscretos, para poner a parir al régimen soviético. Sobre todo uno de ellos, Kostia, ex preso del Gulag y excelente germanista, que le tiene al corriente de los secretos de la intelligentsia. Pronto se da cuenta de la ubicuidad de la tiranía y el miedo, de la escasez, del recuerdo aún vivo de las grandes purgas de los años treinta, de las calamidades de la guerra y del abismo en el nivel de vida que media entre los privilegiados de la élite y el pueblo llano, pero no deja de sorprenderle lo relativamente bien que trata el Régimen (también, aunque algo menos, en Cuba, como comprobara en su viaje a la isla) a los escritores burgueses progresistas. Una noche Yevtushenko llevó a quienes quisieron apuntarse a una fiesta con mucho alcohol a una especie de loft donde una orquesta tocaba bailables y melodías swing .Tras un poco de turismo por la ciudad, va a Moscú para una Lectura de poesía internacional. Nada del otro mundo, puesto que, pese a los esfuerzos de los traductores, casi nadie entiende nada. Le llama la atención el lujo de la casa particular, que le recuerda las de los ricos de Park Avenue, del siempre muy pagado de sí mismo Ehrenburg. Más excursiones: la casa de Tolstói en Yásnaia Poliana le parece una enternecedora falsificación. Pero el plato fuerte llega con la visita al jefe, a Jruschev, en su villa de Gagra. El mandatario se le hace un hombre de trato afable, que alardea de cierta elegancia rústica y que carece por completo de instinto de la riqueza. A los occidentales se les ha advertido que, puesto que no van a tratar con una persona culta, eviten toda pedantería y usen un tono llano. Tras las presentaciones de rigor ( en las que Sartre está manso como un cordero, no dice palabra y se comporta de manera servil) Jruschov les endilga un discurso atropellado e incoherente en que afirma que han abolido la dictadura del proletariado, menciona la invasión húngara y dice que el tiempo ha demostrado que no fue un error, elogia las bondades de la coexistencia pacífica y, ya fuera de micro, trata de convencerles de que la superioridad del socialismo sobre el capitalismo radica, entre otras cosas, en que ellos tienen menores tasas de suicidio. En el comedor, los discursos son hueros y triviales, pero la comida resulta fastuosa. A los postres el poeta Tvardovski lee una especie de epopeya satírica en verso que hubiera sido imposible ver siquiera publicada en tiempos de Stalin. Jruschev parece aburrirse algunos momentos, pero suelta de vez en cuando una carcajada. Al final, tras unos minutos de expectante silencio, deja caer un seco Joroshó (Bien).
La segunda estancia en la URSS, tres años después ---esta vez se trata no solo de un Congreso por la paz en Bakú sino además de una invitación a viajar por todo el país acompañado por un intérprete de su elección---sirve a Enzensberger para constatar hasta qué punto el pálido deshielo de Jruschev ha sido flor de un día. Ahora manda Brézhnev y la fiesta se ha acabado. Se entera de que Brodsky ---además de otros escritores--- ha sido detenido y condenado a cinco años por parasitismo. Conoce al germanista y traductor Ginzburg, quien, citando a Pasternak y pensando sin duda en el Kremlin, le dice los únicos que en los dramas de Shakespeare invocan la moral son los criminales. Ese mismo Ginzburg y su guía Kostia le advierten de que los occidentales les deben estar agradecidos porque los rusos les sirven de cortafuegos del peligro amarillo.Vuelve a encontrar a Yevtushenko. El personaje, pese a su vanidad y sus poses, tiene algo de fascinante; ahora está en la cima de su poder e Izvestia publica un poema suyo exaltando al astronauta Gagarin. Los discursos de los banquetes le parecen todavía más huecos y ampulosos que la primera vez. Emprende un largo viaje por las extensas regiones asiáticas de la URSS, que aprovecha para dedicarse al tourisme eclartée. Bakú se le asemeja a una Venecia negra, industrial, con el aire siniestro de los grabados de Piranesi. Por doquier son visibles los desajustes, por no decir las calamidades, de la industrialización forzosa. Enormes fábricas y centrales hidroeléctricas. En las montañas del Cáucaso encuentra poblaciones multilingües, donde abundan los centenarios, aunque curiosamente casi nadie habla ruso. En Taskent vuelve a percibir un hormiguero de lenguas y etnias. Cree que, como mal menor, al menos la pax soviética y el Estado oficialmente multiétnico, impuestos a la fuerza, han evitado el estallido de guerras civiles entre nacionalidades. Bujará es una ciudad gris y polvorienta donde no queda ni rastro, monumental o no, de Avicena, el más universal de sus hijos. Samarcanda, por el contrario, le fascina con sus mezquitas azules, palacios y escuelas coránicas, que se han conservado bastante bien. En Irkutsk le llevan a ver antiguas prisiones zaristas que fueron luego centros de internamiento del Gulag, ya abandonados. Visita también Akademgorodok, la ciudad de los científicos, en plena Siberia. En Gori, Georgia, la ciudad de Stalin, visita su presunta casa natal ---probablemente una falsificación--- que alberga una especie de museo, desportillado y de muy mal gusto, donde se amontonan sus pipas, sus uniformes y la máscara mortuoria. Frente al Ayuntamiento de la pequeña ciudad se alza una enorme estatua del dictador, de veinte metros de altura.Regresa a Alemania, pero para entonces ya está metido de hoz y coz en su pequeña guerra particular.
Un interludio, pues, sobre la novela rusa. El descubrimiento más determinante en Moscú va a ser el de Margarita Aliger, poeta judía de unos cincuenta años, sobreviviente del cerco de Leningrado, mujer inteligente y con relaciones en las altas esferas, aunque hace ya mucho que ha perdido toda ilusión respecto al poder soviético. Margarita tiene una hija veinteañera, Masha, una muchacha de la que Enzensberger se enamora de inmediato, pero pasada la primera fascinación, los problemas aparecen: la madre no ve con buenos ojos la relación, Masha resulta ser patológicamente celosa, dependiente de psicofármacos difíciles de conseguir en Rusia y que él no tiene más remedio que llevarle en viajes posteriores y, para más inri, Enzensberger tiene una mujer noruega y una hija con las que normalmente convive en ese país. Pese al sentimiento de culpa que esto le provoca, meses más tarde conseguirá divorciarse de la noruega y casarse con Masha, dado que la única posibilidad de que esta pueda salir de Rusia es matrimoniar con un extranjero. Antes ha habido una temporada de viajes continuos entre Berlín, Noruega y Moscú y después un peregrinaje que los llevará a Londres primero y luego a USA, donde a él le han ofrecido un puesto de profesor. En ambos sitios paran poco. Las escenas se suceden, como las separaciones provisionales y los reencuentros, algo, en fin, que conoce cualquier lector de Chéjov. La cosa se agrava porque Masha, que había dicho estar decidida a aprender alemán, no lo hace, y por su parte, él tampoco progresa con el ruso.Al final recalan en Cuba, donde la relación parece estabilizarse algo. Solo al final del libro sabremos, cuando ambos ya se han separado y hace años que no se ven, del triste fin de Masha. Sobrevivió algunos años en Inglaterra trampeando con clases de ruso y traducciones e iba de vez en cuando a su país a visitar a su madre, con la que sin embargo nunca se reconcilió del todo. Se suicidó en 1991. Su madre Margarita, murió al año siguiente. Enzensberger mantuvo una buena amistad con ella, intercambiaron cartas durante años e incluso la convenció para que viajara a Múnich para una operación de ojos.
Moviendo las correspondientes fichas, consigue que las autoridades cubanas le inviten a la isla en calidad de técnico asesor extranjero. Es una oportunidad para que pueda mejorar la relación con la rusa, se trata de terreno neutral dado que allí se habla una lengua que no es la materna de ninguno de los dos. Pero resulta, por increíble que parezca, que cuando llegan no se les encomienda ninguna tarea. de modo que se dedican a conocer el país en un coche con chófer graciosamente cedido por el Ministerio de Educación. Viven, hay que suponer que a costa del Estado cubano, en un hotel de la Habana y posteriormente se les otorga un apartamento. La situación le provoca, dice, cierta mala conciencia. Algunos congresos y encuentros institucionales, de dudosa utilidad, entre intelectuales. Reconoce: comparada con la situación de los cubanos corrientes, la nuestra era una existencia de multimillonarios (p. 141). Traba conocimiento con escritores y funcionarios del Régimen y con algunos de los más o menos proscritos: Virgilio Piñera, Haydée Santamaría, el luego tristemente célebre Heberto Padilla. La oficial Unión de escritores le parece un pobre remedo de la soviética. No percibe demasiado entusiasmo popular por la Revolución y cree que el socialismo en Cuba carece de viabilidad a medio plazo (en esto se equivocó, porque, aunque mal, aún dura). Se compadece ante el carcomido hormiguero de La Habana, donde buena parte de la población vive en cuchitriles decrépitos con váteres y lavaderos compartidos por cien familias, asiste al auge del mercado negro y al desastre de la campaña de la zafra y deplora la represión contra los disidentes y los homosexuales, el machismo generalizado y el racismo que, pese al igualitarismo oficial, lleva a un mulato a sentirse superior a un negro, mientras que el blanco se cree por encima de ambos. Castro, al que solo llega a ver de lejos, le parece un tirano charlatán. Fidel es como un jefe de forajidos, los miembros de su cuadrilla ejercen de cortesanos. En fin, cuando tras dejar el país firmó en 1971 la célebre carta, junto a otros muchos intelectuales conocidos, en defensa de Heberto Padilla, se cerró toda posibilidad de volver a Cuba, aunque para entonces ya su interés y sus ilusiones ---si es que alguna vez las tuvo---se habían casi volatilizado.
Por lo demás los sesenta y setenta del XX le presentan ahora como una fecha imaginaria, un hormiguero de reminiscencias, autoengaños, proyecciones y generalizaciones que ha suplantado lo que ha ocurrido en esos pocos años. Claro, una cosa es lo que ocurrió y otra lo que cada uno ---en función de cómo le fue---cree que ocurrió.Y una cosa son los notables y otra las gentes del común. El libro lleva la dedicatoria A los desaparecidos. No hay por qué tomarlo como un desplante cínico. En la pág. 229, hablando del movimiento del 68, escribe que, al margen de los que, como se suele decir, hicieron carrera, hay que recordar a esa mayoría que pronto cayó en el olvido. Nadie menciona los nombres de los que terminaron en el cenagal de las drogas, la cárcel o el psiquiátrico. no pocos se suicidaron. Vale. Concedido.

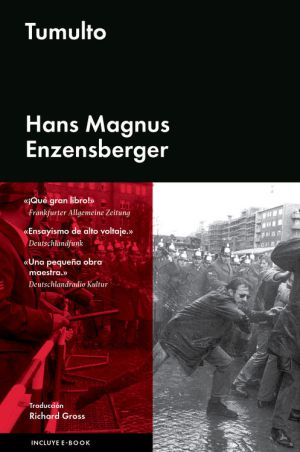
No hay comentarios:
Publicar un comentario